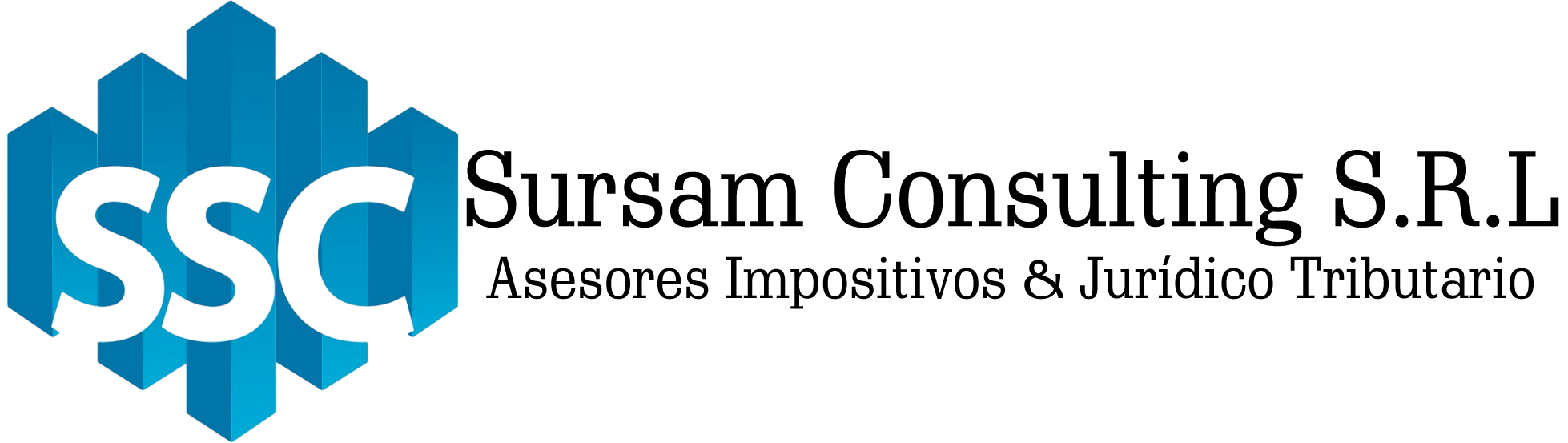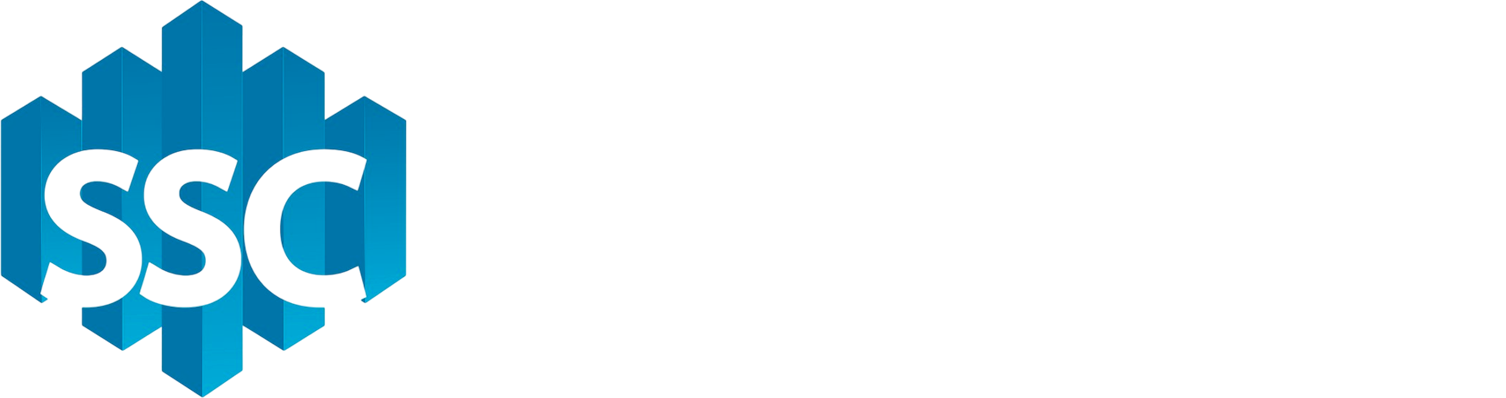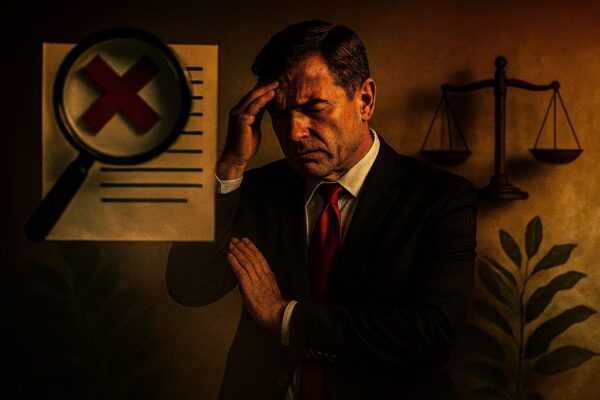La Prescripción en materia tributaria en la República Dominicana no se rige por el Código Civil, sino por la Ley tributaria.
Según lo dispuesto en el artículo 2219 del Código Civil, la prescripción constituye un mecanismo jurídico mediante el cual se adquieren derechos o se extinguen obligaciones, en virtud del transcurso del tiempo y conforme a las condiciones establecidas por la ley.
En la doctrina moderna en materia tributaria, el jurista y especialista en derecho tributario Edgar Barnichta, establece que se puede entender que la prescripción extintiva es aquella que por efecto del transcurso del tiempo extingue o elimina una obligación en contra de un deudor, haciendo desaparecer su obligación de cumplir con esa deuda, y tiene su fundamento en el hecho de que el acreedor tiene un tiempo determinado para intentar cobrar su deuda, pues al deudor no se le puede mantener indefinidamente en una incertidumbre jurídica.
No obstante, la prescripción no extingue propiamente la obligación que pesa sobre el deudor, sino que impide al acreedor ejercer judicialmente el derecho de cobro. En consecuencia, la deuda prescrita subsiste como una obligación de carácter moral, desprovista de exigibilidad legal. Así que, si el deudor opta por pagar voluntariamente una deuda ya prescrita, dicho pago no genera derecho alguno a reembolso posterior, dado que fue realizado por voluntad propia y en ausencia de coercibilidad jurídica.
El Código Civil Dominicano en su artículo 2622, establece que “todas las acciones, tanto reales como personales, se prescriben por veinte años, sin que esté obligado el que alega esta prescripción a presentar ningún título ni que pueda oponérsele la excepción que se deduce de la mala fe. Sin embargo, esta prescripción será sólo de diez años cuando se aplique a terrenos comuneros objeto de saneamiento catastral, quedando reducido este último plazo a cinco años si la persona que invoca la prescripción establece la prueba de que inició y mantuvo su posesión en calidad de accionista del sitio comunero de que se trata”
Antes de la entrada en vigencia del Código Tributario en el año 1992, el plazo de la prescripción extintiva en materia de impuestos se regulaba por el párrafo único del artículo 2277 del Código Civil, el cual establecía que “Prescriben por el transcurso del mismo período de tres años, las acciones del Estado, del Distrito Nacional, de los municipios y de cualquiera otra división política de la República, para el cobro de impuestos, contribuciones, tasas, y de toda otra clase de tributación de carácter impositivo. El indicado plazo de tres años para esta prescripción se computa a partir del momento en que el pago de la obligación impositiva pueda ser perseguido.”
Sin embargo, el principio de cronología normativa impone que, ante un conflicto entre dos disposiciones de igual jerarquía, debe prevalecer la norma posterior en el tiempo. En ese sentido, el Código Tributario Dominicano, promulgado mediante la Ley 11-92, posterior a la codificación del Código Civil, introdujo un régimen especifico en materia de prescripción de deudas tributarias que sustituyó expresamente disposiciones previas contenidas en el Código Civil. De manera particular, el articulo 410 del Código Tributario, derogo de forma expresa el párrafo del articulo 2277 del Código Civil, el cual regulaba originalmente el plazo de tres años para el cobro de impuestos. Así lo reconocen tanto la doctrina nacional como la jurisprudencia administrativa, por lo que cualquier interpretación contraria constituiría una regresión normativa prohibida por el artículo 74.4 de la Constitución.
El artículo 3, párrafo III del Código Tributario es categórico al establecer que el derecho común solo será aplicable de forma supletoria en ausencia de norma tributaria expresa. No cabe duda de que los artículos 21 y siguientes regulan de manera exhaustiva todos los elementos vinculados a la prescripción, incluidos su objeto, cómputo y modalidades de interrupción. Por tanto, pretender aplicar al régimen tributario disposiciones generales del Código Civil, como los artículos 2262 y 2277, constituye una desviación ilegítima del marco normativo aplicable. Esta interpretación, sin embargo, resulta no solo errónea e inadecuada desde el punto de vista técnico, sino además maliciosa y dolosa desde la óptica del principio de juridicidad administrativa.
El principio de seguridad jurídica, consagrado en la Constitución de la República Dominicana, establece que las leyes deben proporcionar certeza y previsibilidad en las relaciones jurídicas, entre el ciudadano y el estado. En el ámbito tributario, dicho principio adquiere una relevancia particular, toda vez que la institución de la prescripción opera como un mecanismo de tutela frente a la prolongación indefinida de la potestad de la Administración para exigir el cumplimiento de obligaciones tributarias. Así se evita que el contribuyente se mantenga en un estado de permanente incertidumbre jurídica respecto a la existencia y exigibilidad de sus deberes fiscales, lo cual constituiría una lesión directa al equilibrio entre potestades públicas y derechos fundamentales.
En consonancia con el principio de especialidad normativa, la Suprema Corte de Justicia Dominicana, en su sentencia núm. 327-15, fue categórica al establecer que la aplicación supletoria del Código Civil no puede operar cuando existe norma especial vigente. En palabras de la Suprema Corte de Justica en la referida decisión expone que: “El carácter supletorio del derecho civil queda limitado por la existencia de disposiciones expresas en el régimen tributario” (SCJ, Sentencia 327-15, p. 9). Añade, además, que “la inacción de la DGI más de siete años constituye una renuncia tácita a su derecho, en virtud del principio de buena fe administrativa prolongada por parte de la Administración.
Adicionalmente la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en su sentencia núm. 14 del 18 de enero de 2012, B.J. núm. 1214, págs. 723-734, estableció de forma clara que el artículo 3, párrafo III del Código Tributario fija un orden jerárquico de fuentes, ubicando al derecho privado como fuente supletoria de última instancia dentro del régimen tributario, lo que evidencia que su uso debe ajustarse estrictamente a los principios y límites que rigen el ámbito tributario.
Hay que destacar que este criterio ha sido confirmado categóricamente por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia mediante la sentencia núm. SCJ-SR-22-00010, de fecha 21 de abril de 2022, en la cual se ratificó que el articulo 3 de Código Tributario establece con carácter expreso el orden de prelación normativa que rige en el ámbito tributario. Dicha disposición consagra la primacía de las normas tributarias especificas sobre cualquier principio o norma del derecho común, lo que excluye la posibilidad de aplicar de forma preferente, analógica o supletoria criterios derivados del derecho privado cuando existan preceptos tributarios que regulen expresamente la materia. En consecuencia, el uso indiscriminado de principios civilistas en conflictos de naturaleza tributaria estarían vulnerando el marco constitucional de reserva legal en materia tributaria.
No importa desde qué ángulo hermenéutico se aborde la presente problemática sea desde el prisma de la jerarquía normativa, la especialidad, la temporalidad, la coherencia interna del sistema o la tutela de los derechos fundamentales, la conclusión jurídica es inexorable y categórica: la única normativa aplicable al caso de la prescripción de las deudas tributarias es la contenida en el Código Tributario de la República Dominicana (Ley núm. 11-92). Cualquier otra vía interpretativa conduciría a una solución incompatible con el diseño del ordenamiento jurídico vigente, en tanto violentaría no solo principios normativos estructurales, sino también el espíritu de garantía que rige el derecho tributario en un Estado social y democrático de derecho.
En consecuencia, resulta jurídicamente improcedente, doctrinalmente insostenible y constitucionalmente inadmisible la insistencia de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en acudir a disposiciones del Código Civil para desconocer el régimen de prescripción expresamente previsto en el artículo 21 del Código Tributario. Tal actuación configura una transgresión directa al principio de legalidad tributaria consagrado en el artículo 243 de la Constitución, así como una violación al principio de buena fe administrativa previsto en el artículo 3.14 de la Ley núm. 107-13, y al derecho al debido proceso consagrado en el artículo 69 del texto constitucional. Al imponer al contribuyente una carga procesal innecesaria y contraria a derecho obligándolo a acudir a los tribunales para obtener el reconocimiento de una prerrogativa legal que debió haberse materializado en sede administrativa la, Administración tributaria compromete gravemente el equilibrio institucional entre potestad tributaria y garantías ciudadanas.